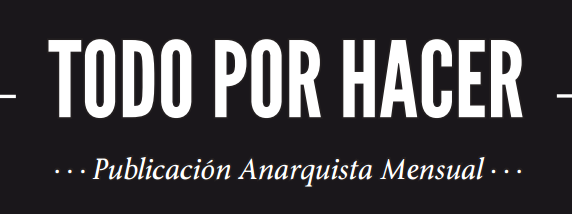Por Duane Rousselle. Extraído de Libértame
Nota
Escribí este artículo a petición de un colega anarquista, a pesar de que no me importa mucho la «política anarquista». A pesar de mi mejor juicio, lo había enviado a Anarchist Studies para su publicación, como un intento de mostrar un «post-anarquismo» práctico en los grupos de trabajo psicoanalíticos dentro de la Escuela de Lacan. No era algo que quisiera escribir ni un caso que quisiera presentar. ¡Desconfía de los amigos! Las publicaciones anarquistas son segregacionistas (tribales) y esbozan así el mismo problema que yo intentaba rectificar. Además, leen lo que les apetece en un argumento (por ejemplo, la afirmación de que se trataba de un artículo «postestructuralista», como argumento para desestimarlo, ¡lo cual es rotundamente falso!)
Lo público aquí, para quien esté interesado en leerlo.
Resumen
Las cuestiones de organización social han sido centrales en la teoría anarquista desde el periodo moderno. En el centro de estas discusiones se encuentra un modelo de organización anarquista conocido como ‘grupo de afinidad’ o ‘colectivo’. El modelo de ‘grupo de afinidad’ constituye la base de la intervención de este ensayo. Sin embargo, esta intervención también se inspira en el oscuro modelo organizativo propuesto por Max Stirner, conocido popularmente como la «unión de los egoístas». El problema con el modelo de Stirner es que nunca fue suficientemente desarrollado. Por lo tanto, en este artículo espero proporcionar un marco introductorio para pensar sobre el grupo de afinidad anarquista, y la nihilista «unión de egoístas», a través del marco del grupo de trabajo psicoanalítico inventado por Jacques Lacan. Propongo tres temas fundamentales: primero, la sustitución del ‘lugar de poder’ por la función del ‘más-uno’; segundo, la reemergencia del problema del dominio a través del problema de la segregación, y; tercero, el rechazo de la ‘ideología pragmática’ americana dentro del anarquismo y la promoción del énfasis en ‘lo que no funciona’.
Introducción
La cuestión de la organización social —una preocupación sociológica tanto como política— ha sido central para la teoría y la práctica anarquistas desde el período moderno (véase Kinna, 2007).Por ejemplo, en 1897 Errico Malatesta hizo un llamamiento a los anarquistas para que se tomaran en serio la cuestión de la organización social, ya que sólo ella garantizaría la coherencia del movimiento anarquista. Escribió que los anarquistas deberían admitir «como posibilidad la existencia de una comunidad organizada sin autoridad, es decir, sin coacción —y los anarquistas deben admitir la posibilidad, o el anarquismo no tendría sentido— sigamos discutiendo la organización del movimiento anarquista» (Malatesta, 1897). Se pueden rastrear temas similares en los primeros pensadores como William Godwin (1756-1836), Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), Mikhail Bakunin (1814-1876) y Peter Kropotkin (1842-1921). Este hilo conductor se extiende a la obra de pensadores anarquistas posteriores como Murray Bookchin (1969), Colin Ward (1966, 1973) y muchos otros.
A finales de la época moderna y contemporánea, el «grupo de afinidad» surgió como un posible modelo de organización social anarquista táctica (Bonano, 1985; Bookchin, 1969; CrimethInc, 2017; Kinna, 2007). Se originó en las informales e íntimas tertulias —pequeños grupos reunidos en cafés y locales artísticos españoles (Bookchin, 2012)—, pero más tarde adquirió coherencia política como grupos de afinidad dentro de la Federación Anarquista Ibérica. La solidaridad de su estructura resultó vital para los esfuerzos anarquistas más amplios de resistencia al fascismo en España y demostró que las redes de individuos a pequeña escala podían trabajar juntas —tanto dentro de su grupo de afinidad como entre grupos de afinidad en una federación— para transformar poblaciones dispares en agentes revolucionarios de la práctica política. Sin embargo, en la época contemporánea, el grupo de afinidad se ha convertido en un lugar de investigación sobre la práctica actual de la emancipación: ¿podría el modelo de grupo de afinidad funcionar como un modelo político emergente o prefigurativo de organización social (véase Day, 2005; Gordon, 2017)?
El modelo de grupos de afinidad se utilizó como catalizador revolucionario en el contexto de una guerra civil en España (Bookchin, 1969). Estos grupos estaban formados por aproximadamente 12 miembros que se reunían regularmente para coordinar actividades entre ellos y dentro de asambleas de grupos más grandes dirigidas por un «comité peninsular» general. La función de este comité no era regular los grupos de afinidad, sino ofrecerles apoyo administrativo (por ejemplo, distribución de recursos, planificación más amplia, facilitación de debates, etc.) y garantizar la coherencia en toda la red de grupos (ibíd.). Esta estructura coherente pero descentralizada, impulsada por el compromiso activo de sus miembros autónomos, se convirtió en una fuerza eficaz en la lucha contra las fuerzas fascistas de Francisco Franco. Notablemente, los grupos no requerían un mecanismo interno para inculcar un deseo de trabajo, acción o práctica entre sus miembros, un mecanismo que produce lo que los psicoanalistas llaman «histerización» (véase Fink, 1997: 133). Sin embargo, lo que el grupo psicoanalítico logra internamente, y lo que, más en general, el psicoanálisis clínico logra internamente, es la incitación de cada sujeto a trabajar en la causa de su propio deseo. Por lo tanto, a diferencia del grupo de afinidad, la función de histerización del deseo se instala dentro del propio grupo y no como una provocación de fuerzas políticas externas.
Para demostrar la importancia del «lugar» de esta función de histerización en el ámbito de los estudios sobre las organizaciones sociales, podríamos afirmar que existe una «histerización política» y una «histerización psicoanalítica». La primera se basa en una provocación externa, sin la cual uno se pregunta si el deseo de trabajar por una causa podría haberse asegurado de algún modo. Esta distinción del «lugar» de la función de la histerización es crucial y tiene profundas implicaciones para el trabajo en grupo. Dentro del modelo de afinidad, los componentes de un grupo dependen de las provocaciones y confrontaciones con el medio político externo. Sobre esta base se asegura la coherencia interna entre los elementos constitutivos del grupo o asamblea. En una palabra, el impulso para actuar y trabajar en nombre de una causa surge en primer lugar y fundamentalmente de fuerzas externas al grupo sin las cuales la sostenibilidad del grupo está en peligro. Como punto de contraste, los grupos psicoanalíticos de la «Escuela» de Jacques Lacan dependen de un mecanismo interno adherido al lugar conocido como «más uno».
El «más uno» es un lugar ocupado por un miembro del grupo. A partir de este lugar, se instala una función. La función del «más uno» es perturbar las formaciones grupales problemáticas en nombre de la causa o el deseo de cada uno, es decir, precisamente para asegurar la capacidad de cada uno de proseguir su propio trabajo independientemente de las diversas formaciones grupales que intentarían sofocar este trabajo. Además, Lacan introdujo este modelo de grupo de trabajo psicoanalítico para forzar una confrontación topológica del «adentro» y el «afuera». Se trata de un modelo de organización social que se niega a suturar el espacio de «dentro» y «fuera», asegurando que el grupo no se cierra a lo que resiste o rechaza, sino que se encuentra en el lugar mismo de su contaminación mutua para abrirse camino a través de él. Esta sociología psicoanalítica estaba motivada por el descubrimiento freudiano del inconsciente, que es precisamente el lugar de cada sujeto donde «dentro» y «fuera» se encuentran en una confrontación sin fin.
El inconsciente freudiano no es más que la hipótesis de que hay algo radicalmente «otro», «exterior» o «extraño» en el centro mismo de mi mundo interior. Esto es tan cierto para el espacio mental como para el espacio social. Por este motivo, Lacan afirmó con audacia que «el inconsciente es política» (citado por Miller, 2003). Esta famosa, pero enigmática, afirmación de Lacan ha sido interpretada de diversas maneras, pero, en su base, revela una conectividad de interioridad y exterioridad, recordándonos que nunca estamos a salvo de aquellas fuerzas que existen fuera de las barricadas de los espacios mentales y sociales que hemos construido para nosotros mismos. En última instancia, una barricada, como un Yo, es un espacio de defensa contra una realidad tumultuosa que nunca desaparece del todo. El neologismo de Lacan es orientador: «extimidad». Siguió definiendo el inconsciente como un espacio topológico basado en una noción de «extimidad». En palabras de Jacques-Alain Miller, alumno de Lacan: «[utilizamos] el término extimidad […] para equipararlo al inconsciente mismo. En este sentido, la extimidad del sujeto es Otro» (Miller, 2003). Podríamos caer en la tentación de concluir que los anarquistas durante la guerra civil española apenas prestaron atención a la topología social de la extimidad, al «inconsciente como política», pero, de hecho, hay momentos de revelación. Por poner un ejemplo, las mujeres libres, o «mujeres libres de España», plantearon cuestiones relativas a la coherencia interna de los movimientos anarquistas y marxistas al desafiar sus supuestos patriarcales heredados (véase Ackelsberg, 2005). De este modo se pone de manifiesto la contaminación del espacio interior por el catastrófico espacio exterior.
Mi afirmación es que esto nos permite ver el significado práctico del posanarquismo. De hecho, los posanarquistas han rechazado los supuestos de un espacio «no contaminado», es decir, de un espacio no contaminado por el poder (véase Newman, 2004; véase también Newman, 2004b). Newman, basándose en la obra de Ernesto Laclau, escribió que «las identidades políticas, por muy particulares que sean, no pueden existir sin una dimensión de universalidad que las contamine». Es imposible que un grupo afirme una identidad puramente separada y diferencial porque parte de la definición se constituye en el contexto de las relaciones con otros grupos» (Newman, 2004b). Por otro lado, el grupo de trabajo psicoanalítico propone una solución mucho más radical. Al insistir en que el inconsciente es política, lo que implica que el espacio psíquico y social está siempre contaminado, se presupone que no hay espacio desde el que actuar y que, además, hay que darlo por hecho. Miller concluye, por tanto, que uno debe convertirse en un parásito en su modo de conducta en el mundo y, además, debe producir organizaciones parasitarias: «la extimidad no es lo contrario de la intimidad. La extimidad dice que lo íntimo es Otro, como un cuerpo extraño, un parásito» (Miller, 2003). El psicoanálisis propone un modelo de organización social que parte de este principio: que el individuo, en su relación con su causa o deseo, y, en relación con ello, el grupo social que preserva esta causa, es fundamentalmente parasitario (véase Miller, 2007).
El grupo de afinidad sirve como experiencia anarquista viable y práctica de organización social. Sin embargo, podría beneficiarse de una revisión durante un «período de post-anarquismo» (Call, 2010). A pesar de la centralidad de los grupos de afinidad para la práctica anarquista desde la época de la guerra civil española, sigue siendo un aspecto relativamente poco teorizado de la organización social. Los estudios sobre los grupos de afinidad siguen siendo en gran medida históricos y descriptivos, más que sociológicos. En otras palabras, los estudiosos del anarquismo describen más a menudo lo que la afinidad «es» o «fue» y rara vez cuestionan sus presupuestos fundamentales o experimentan con sus posibilidades. El resto de este ensayo pretende contribuir con un novedoso marco introductorio para pensar cómo los grupos de afinidad anarquistas podrían desarrollarse como una práctica post-anarquista. En particular, pretende demostrar que el grupo de trabajo psicoanalítico, inventado por Jacques Lacan, pero inspirado por el psicoanalista británico Wilfred Bion, proporciona algunas ideas sobre cómo podría ser la práctica post-anarquista por excelencia. Esto permite a los posanarquistas superar la crítica de que el posanarquismo es una preocupación de «torre de marfil» carente de implicaciones prácticas (Cohn & Wilbur, 2010; Sasha K, 2003).Por tanto, propongo tres intervenciones: en primer lugar, una crítica práctica del «problema de la verticalidad», con lo que me refiero a la tesis de que el «lugar» es siempre y por necesidad un «lugar de poder» que el «lugar» debe ser eliminado en todos los casos porque funciona como un lugar de poder y dominio; En segundo lugar, una crítica práctica del «problema de la horizontalidad», con lo que me refiero a la tesis de que la eliminación del «lugar de poder» no introducirá nuevos problemas en el grupo social que preocupan a los anarquistas (como el segregacionismo), y en tercer lugar, una reflexión crítica sobre la prevalencia y la aparición de la ideología de la «práctica» dentro de la teoría anarquista más amplia.
El «problema vertical»: el lugar del poder
Una conocida intervención post-anarquista en el anarquismo clásico, y de hecho en la teoría política liberal clásica en general, se refiere al «lugar del poder» (véase Newman, 2001, 2004; Rousselle, 2012). La teoría política moderna, en particular las que son explícitamente deudoras de la Ilustración occidental, tenían una concepción implícita del «lugar» en su pensamiento sobre la naturaleza del poder. Newman escribió que para el anarquismo «el poder debía entenderse en términos de una posición o lugar abstracto en lo social, y teniendo su propio imperativo estructural, que se instanciaba en diferentes formas» (ibíd., 141). El «problema de la verticalidad», en mi opinión, se refiere a la forma en que se ha desarrollado este debate sobre el «lugar del poder». Los posanarquistas, con Saul Newman a la cabeza, aunque no me excluyo de esta problemática caracterización, han confundido «lugar» y «poder». Así, mientras que la crítica post-anarquista del «lugar del poder» está bien articulada, ya que se refiere a la presuposición de concepciones represivas del poder, el «problema de la verticalidad» revela otro descuido: el «lugar» es descartado en todos los casos como sinónimo de dominación, poder y dominio, incluso en su rectificación post-anarquista. La solución anarquista moderna ha sido intentar eliminar el lugar mismo del poder, oscureciendo así la función del lugar con la de una cualidad posible: el poder o la represión. De hecho, este es también un problema que vemos en la obra de Michel Foucault y sus seguidores (véase May, 2012). May escribió: «el mundo es un lugar donde habla el poder» (ibíd.).
El grupo de trabajo psicoanalítico conserva el «lugar» como función. Sin embargo, no sigue a los anarquistas, clásicos o posteriores, en la presunción de que el «lugar» y su función, como por necesidad, o como si sólo fuera natural, implica poder, dominio o dominación. Si sólo hay poder en el mundo, entonces sólo hay un discurso desde el que pueda insertarse el sujeto. Sin embargo, el psicoanálisis, a lo largo de más de cien años de evidencia empírica, nos muestra que existen otros discursos (véase Fink, 1997). El «lugar» típicamente reservado al poder dentro de un grupo de trabajo psicoanalítico está asociado a una agencia conocida como el «más uno». Su función es facilitar la abolición continua de cualquier manifestación de dominio. Aunque esto no siempre tiene éxito, podemos decir que depende de la correcta instalación de las coordinaciones, es decir, las de un psicoanalista que ha destrozado las fantasías fundamentales del poder (Miller, 2007). El plus-one no opera en interés de la dominación o la represión, pero esto sólo puede garantizarse a condición de que quien ocupe tal posición sea un psicoanalista, alguien que opere según el discurso psicoanalítico. De este modo, la práctica post-anarquista diverge de cualquier proyecto político que busque la eliminación del «lugar del poder», pero sin volver al discurso político, como ocurre con muchas formas de marxismo.
Newman escribió que «desde sus inicios, la teoría política [moderna] siempre ha concebido el poder como emanado de un lugar o posición central y simbólica en la sociedad» (Newman, 2004: 139). Esta concepción del poder ha tenido profundas implicaciones para los ideales modernos de libertad, liberación y revolución. Por ejemplo, implica que «se consideraba que la operación del poder negaba la subjetividad humana, prohibía la libertad y distorsionaba la verdad objetiva de las relaciones sociales» (Newman, 2004: 143). El papel de las teorías anarquistas de la organización social, por tanto, implicaba la eliminación del lugar del poder y la consiguiente obstrucción de la función de la represión. Se creía que esto daría paso a la libertad comunal y al potencial creativo, no empañado por el poder (véase Newman, 2001; véase May, 1994). Sin embargo, lo que Newman, May y otros post-anarquistas no han notado es lo siguiente: ha habido una confusión teórica de «lugar» con «poder», ya sea en sus variantes «represivas» o «productivas». Los post-anarquistas, por lo tanto, a menudo han generalizado la concepción del lugar en lugar de abolirla: el lugar del poder está en todas partes. La fusión del lugar con el poder ha contribuido a debates que han hecho hincapié en los «no lugares», las «multiplicidades de lugares» y la «dislocación» o el «desplazamiento» del poder y la subjetividad a través de una serie de registros políticos o culturales (Newman, 2001; May 1994). El problema de la verticalidad es, por tanto, un problema que extiende la concepción moderna del poder a lo contemporáneo, y es un posible problema de la teoría posanarquista contemporánea.
El «problema horizontal»: contra la segregación
Defino el problema de la horizontalidad como novedoso dentro del anarquismo. La práctica psicoanalítica demuestra que la erradicación del lugar del poder reintroduce el dominio y el poder de una forma más potente, como a través de un registro topológico diferente. Si el grupo de afinidad se funda en un vínculo voluntario de confianza, y si se organiza horizontalmente, fuera de toda dimensión vertical del poder, entonces puede muy bien sucumbir a un segundo problema mucho más delicado: el del segregacionismo. En esta organización, el problema de la verticalidad, que era un problema de explotación, represión y dominación, pasa a ser sustituido por el problema de la segregación. Para Jacques Lacan, ésta es, de hecho, una situación aún peor que la que la precede dentro de los arreglos sociales verticales (véase el seminario de Lacan de 1971 titulado «… O peor»; Lacan, 2023). El problema se desplaza desde la explotación o la dominación dentro de un grupo social hacia un problema de segregación entre grupos sociales. El grupo social en estas circunstancias se enfrenta con frecuencia a un mundo inhóspito y opta en gran parte por una mayor insularidad. En algunos aspectos, se trata de un arreglo social definido por un mayor aislacionismo o repliegue social: el grupo se retira del ámbito de la sociedad como tal, es decir, de la «universalidad», y busca refugio dentro de su tribu. Podríamos afirmar que el grupo de afinidad logra una falsa sensación de seguridad dentro de este mundo interno insular.
Lacan ha enseñado que la supresión del «lugar» simbólico del poder, como en el amo, puede, de hecho, dar lugar a una amenaza mucho más ominosa dentro de lo «real» del propio entorno social (Lacan, 2023). Los nuevos amos psíquicos pueblan el entorno, sus provocaciones superan con creces las de los amos tradicionales – en todas partes hay una amenaza potencial: alrededor de la mesa con la propia familia, en el patio de la escuela, en la televisión, en los libros, etcétera. La única solución es anularlas, una a una, hasta que el fuego del mundo se haya extinguido y haya sido sustituido por las convicciones del mundo interior. Excepto, por supuesto, que el mundo interior está íntimamente ligado al mundo exterior, y ninguna cancelación proporcionará nunca el alivio deseado. Dotado de esta conciencia, el grupo de trabajo psicoanalítico de Lacan supera el problema de la verticalidad sin sucumbir al de la horizontalidad: propone un modelo de organización social que resiste a los discursos de dominio sin sucumbir a la pesadilla de la política segregativa.
Si bien el anarquismo moderno ha logrado teorizar una crítica del problema de la verticalidad, no ha sido capaz de teorizar o, de hecho, practicar un arreglo social que supere el problema de la segregación. Para los anarquistas, el problema de la verticalidad se ha referido a un mecanismo de poder que opera dentro de un arreglo social que podemos llamar mundo (es decir, capitalista, estatista, autoritario, patriarcal, etc.). Sin embargo, el problema de la horizontalidad introduce la exclusión mutua de grupos, es decir, la alienación entre grupos, siendo cada uno de los otros grupos una amenaza sospechosa basada en signos discretos de los que ya se sabe (es decir, fascismo, dominio, sexismo, etc.). De hecho, el problema de la horizontalidad se produce a través de una concepción del poder que suprime los modelos de poder unidireccionales y represivos en favor del modelo de poder multidireccional y afirmativo (véase May, 1994). La supresión del aparato represivo del poder, constituido como lugar, promueve una lógica afirmativa por la que cada individuo o grupo es libre de asociarse voluntariamente con integrantes de otros grupos. Es esta libertad de asociación, conocida en el anarquismo como el principio de «asociación voluntaria», la que desplaza el poder de un registro explícito a un registro implícito: uno selecciona libremente a aquellos con los que se asocia basándose en la afinidad, mientras que implícitamente niega la humanidad o el potencial revolucionario de los demás. En este caso, el dominio y el poder son extrínsecos al grupo, ya que éste se enfrenta a un universo cualitativamente extraño y peligroso.
En todas partes, el grupo de afinidad se enfrenta a enemigos, y estos enemigos son tanto más feroces precisamente porque el grupo de afinidad ha llegado a existir. El problema de la horizontalidad concierne, pues, a la no relación entre grupos discretos de orientaciones y convicciones políticas o culturales cualitativamente diferentes (véase Sumic, 2012). De hecho, los psicoanalistas lacanianos reconocen en esta no relación, que está en el corazón mismo de los grupos y movimientos sociales basados en el problema de la horizontalidad, la perpetuación del discurso capitalista. Como ha dicho Sumic «el vínculo social que existe hoy en día se presenta bajo la forma de individuos [y grupos] dispersos que no son sino otro nombre para la disolución de todos los vínculos o la desvinculación de todos los lazos» (ibíd.). Y continúa: «estos [son] rasgos del discurso capitalista, y podrían, entonces, reunirse en un único sintagma de proletarización generalizada» (ibid). En otras palabras, el problema de la horizontalidad, en el ámbito de la política, revela una clase paradójica, la del proletariado, que se ha convertido en parásito del orden social tradicional, anarquista, sin darse cuenta. Los principios de «libre asociación» o «asamblea voluntaria», que fueron clave para las concepciones modernas y tardomodernas de la organización social anarquista, se transforman en una negación implícita de la diferencia política o social – de aquellos cuya causa es idéntica a la del grupo, y quizás incluso perdida o asimilada al grupo. Lo que se pierde en el problema de la horizontalidad es precisamente esto: el inconsciente y, sobre todo, como política.
Los grupos de trabajo psicoanalíticos, conocidos como «carteles», provocan y desafían el surgimiento mismo de los problemas de la verticalidad y la horizontalidad. El producto del trabajo de cada uno no es recuperado por el grupo, ni es reactivo, ni provocado por la sociedad política más amplia. Más bien, el producto del trabajo está íntimamente relacionado con la causa de cada uno en su confrontación con la causa de su propio deseo. El cártel garantiza esto mediante una práctica de «anarquismo epistemológico» (frase que tomo prestada de Andrew Koch, 1993). La práctica de la histerización apunta al deseo de cada uno en el grupo, aislado y suspendido de los efectos grupales (estos últimos podrían incluir el poder, la transferencia, el dominio o la segregación, entre otros). El cártel post-anarquista podría desarrollar un modelo de organización social parecido a lo que Max Stirner llamó una «Unión de Egoístas», en la medida en que cada uno hace suya su causa en un espacio diseñado precisamente para preservar al máximo esta misma posibilidad.
De hecho, Stirner escribió sobre un modelo de organización social que no antepondría la causa de ningún grupo social a la causa de cada uno. Escribió: «Yo, el egoísta, no tengo en el corazón el bienestar de esta ‘sociedad humana’, no sacrifico nada a ella, sólo la utilizo; pero para poder utilizarla completamente, la transformo más bien en mi extensión y mi criatura; la aniquilo, y formo en su lugar la unión de egoístas» (Stirner, 1845). Del mismo modo, el grupo de trabajo psicoanalítico no se establece como un lugar de poder para la sociedad, sino más bien como un sitio de antagonismo cuyas constantes interrupciones epistemológicas aseguran que el poder, el dominio y la segregación no puedan siquiera comenzar. El sujeto, en tal disposición, persigue su propia causa contra las «ideas fijas» o los «ideales sociales» que constituyen gran parte de la práctica política actual.
El problema de la práctica
La orientación práctica que se ha impuesto en la época moderna está implicada en un marco ideológico del que en su mayor parte no somos conscientes. De hecho, la «teoría» se considera, incluso dentro de los textos anarquistas, como un fenómeno académico o de «torre de marfil», mientras que la «práctica», incluso en su inflexión paradójicamente teórica, ocupa un lugar central. El énfasis anarquista en la práctica no da cuenta de las tendencias dominantes en la ideología capitalista, que es, hoy en día, en gran medida pragmática (es decir, centrada en la «práctica» o en los «resultados»). De hecho, el neoliberalismo es, por encima de todo, una ideología pragmática cuyas raíces pueden encontrarse en la filosofía académica de principios del siglo XX en el Medio Oeste (particularmente dentro del semillero de producciones intelectuales y experimentos sociales en Ann Arbor, Michigan, y Chicago, Illinois; véase Rousselle, 2019). Es necesario movilizar la teoría como herramienta reflexiva de «acción directa a nivel del pensamiento» (Acosta, 2010) para contrarrestar la sobredeterminación ideológica de la práctica por parte de los procesos capitalistas. Además, la teoría ofrece un espacio subjetivo desde el que se puede atacar la epistemología pragmática que sirve de trasfondo a gran parte de la organización anarquista contemporánea.
En cuanto al grupo de trabajo psicoanalítico, propone una especie de «producción destructiva». Distingo la «producción destructiva» de la «destrucción productiva» sobre la base de «lo que no funciona», ya que lo que es destructivamente productivo es precisamente este dominio de la contra-utilidad, el «no funciona». A la inversa, la «destrucción productiva» de los procesos capitalistas introduce síntomas nuevos y cada vez más oscuros en la vida de quienes están bajo su reinado. En lugar de centrarse en la dimensión utilitaria de la práctica, los psicoanalistas lacanianos se centran en la dimensión «imposible» de los proyectos relacionales o comunitarios; imposibles, porque nunca pueden funcionar, salvo partiendo de ahí, de su imposibilidad. Por lo tanto, esto podría parecer incompatible con el anarquismo, ya que este último se concibe a menudo como una «práctica» (Gordon, 2008; May, 1994; Ward, 1973). Sin embargo, podría decirse que la preferencia anarquista por la «práctica» es una imposición contemporánea a los textos anarquistas clásicos, que revela o acentúa aspectos que antes eran bastante marginales para la filosofía del anarquismo. De hecho, la teoría anarquista temprana no se preocupó de distinguir tan fácilmente entre la filosofía o teoría del anarquismo y su práctica1.
La moderna erudición política, filosófica, sociológica y psicológica estadounidense a menudo promovía la aplicación de la teoría a las consecuencias del mundo real. De ahí que profesores e intelectuales asociados a las universidades estadounidenses de los estados del Medio Oeste promovieran una «sociología aplicada», un «consecuencialismo filosófico», un «conductismo», un «trabajo social», etc. (véase Rousselle, 2019). Sin embargo, hay otra corriente del anarquismo que se encuentra en tensión con esta visión del mundo. Esta última no enfatiza la «práctica táctica» sino el «desorden», la «anarquía», la «destrucción», la «anarquía ontológica» y lo que no funciona. Por lo tanto, hay, dentro del trabajo de muchos de los anarquistas clásicos, una preferencia por el desorden, la interrupción, e incluso el nihilismo. Lo que propone el grupo de trabajo lacaniano es poner en primer plano las limitaciones de la filosofía pragmática, como ha dicho Miller:
Lacan […] esbozó para nosotros la configuración del momento contemporáneo, que es pragmática. Sí, somos pragmáticos como todo el mundo lo es hoy, pero alguien todavía aparte: pragmáticos paradójicos que no practican el culto al ‘funciona’. El ‘funciona’ nunca funciona (Miller, 2007).
Lacan dio el nombre de ‘real’ a lo que ‘no funciona’. Es este ‘real’ el que trae a los pacientes a nuestras clínicas psicoanalíticas. En este sentido, comparte un punto de partida con el anarquismo: a partir de la conciencia de las limitaciones del viejo mundo, se pregunta: ¿cómo puede comenzar un mundo nuevo? Esta posibilidad, o comienzo, sólo la tienen aquellos que se acercan al umbral de un mundo que funciona y saltan al espacio del no funciona.
Lacan afirma que este «real» del «no funciona» puede tomarse como un síntoma, y quizás incluso como un «síntoma social». El sujeto encarna este síntoma de la sociedad más amplia. Por otra parte, Lacan propone no la extracción clínica del síntoma sino el reposicionamiento del sujeto en relación con lo que no funciona en el síntoma: encontrar lo que dentro de lo real del síntoma promueve la singularidad de un sujeto cuya causa vale la pena defender. Este respeto por la singularidad de lo real para cada sujeto orienta no sólo la práctica clínica, sino también el trabajo del psicoanálisis en grupo, es decir, el trabajo del «cartel». De este modo, la clínica psicoanalítica, y el grupo de trabajo psicoanalítico, ofrecen un contrapunto a la ideología hegemónica de nuestro tiempo.
Conclusión
Tomados en conjunto, estos tres temas —primero, el problema de la verticalidad; segundo, el problema de la horizontalidad, y; tercero, el problema de la práctica— pretenden ofrecer una entrada preliminar a la organización social anárquica y a la práctica del psicoanálisis dentro de la escuela de Lacan. Propongo llamar a este modelo el «cártel post-anarquista». Que el «cártel post-anarquista» sea el modelo contemporáneo del grupo de afinidad anarquista, uno actualizado para adaptarse a los tiempos y librarse de las formaciones sociales que extinguirían el potencial revolucionario de cada sujeto en su confrontación única con una causa digna de ser defendida: su propio deseo. Mi argumento es que el cártel post-anarquista ofrece un modelo de práctica y organización social sobre la base de dos temas fundamentales: primero, el inconsciente es política, y; segundo, la histerización que es emblemática de cualquier anarquismo epistemológico. Propongo a los demás que este documento sirva como punto de partida preliminar para su propio trabajo sobre los cárteles post-anarquistas.
Referencias
- Ackelsberg, Martha A. (2005) Free Women of Spain: Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women. AK Press.
- dr Acosta, Alejandro. (2010) “Anarchist Meditations, or: Three Wild Interstices of Anarchism and Philosophy,” Anarchist Developments in Cultural Studies (Duane Rousselle & Sureyyya Evren, Eds.). Vol. 2010., №1.
- Bonano, Alfredo M. (1985) “Affinity,” Anarchismo. №45. Elephant Editions. As Retrieved on March 28th, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/alfredo-m-bonanno-affinity>
- Bookchin, Murray. (2012) “To Remember Spain,” LibCom.org. As Retrieved on April 4th, 2025 from <https://libcom.org/article/remember-spain-anarchist-and-syndicalist-revolution-1936-murray-bookchin>
- Bookchin, Murray. (1969) “A Note on Affinity Groups,” Marxists.org. As Retrieved on March 28th, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/murray-bookchin-a-note-on-affinity-groups>
- Call, Lewis. (2010) “Post-anarchism Today,” Anarchist Developments in Cultural Studies. Volume 2010, №1.
- CrimethInc. (2017) “How to Form an Affinity Group: The Essential Building Block of Anarchist Organization,” Crimethinc.com. As Retrieved on March 28th, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-how-to-form-an-affinity-group>
- Cohn, Jesse., & Wilbur, Shawn. (2010) “What’s Wrong With Post-Anarchism?,” As Retrieved on March 29th, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/jesse-cohn-and-shawn-wilbur-what-s-wrong-with-postanarchism>
- Day, Richard J. F. (2005) Gramsci is Dead: Anarchist Currents in the Newest Social Movements. Between the Lines Press.
- Ewald, Shawn. (2008) “Affinity Groups,” Direct Democracy Now! As Retrieved on March 29th, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/shawn-ewald-affinity-groups>
- Fink, Bruce. (1997) A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis: Theory and Technique. Harvard University Press.
- Gordon, Uri. (2017) “Prefigurative Politics Between Ethical Practice and Absent Promise,” Political Studies, Vol. 66., №2: 521–37.
- Gordon, Uri. (2008) Anarchy Alive! Anti-Authoritarian Politics from Practice to Theory. Pluto Books.
- Kinna, Ruth. (2007) “Fields of Vision: Kropotkin and Revolutionary Change,” SubStance. Vol. 36., №2. Issue 113: 67–86.
- Koch, Andrew. (1993) “Poststructuralism and the Epistemological Basis of Anarchism,” Philosophy of the Social Sciences. Vol. 23., №3: 327–51.
- Lacan, Jacques. (2023) …Or Worse: The Seminar of Jacques Lacan, Book XIX. Wiley.
- Malatesta, Errico. (1897) “Anarchism and Social Organization.” As Retrieved on May 11th, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/errico-malatesta-anarchism-and-organization>
- May, Todd. (2012) “Power,” Institute for Anarchist Studies. As Retrieved on May 11th, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/todd-may-power>
- May, Todd. (1994) The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism. The Pennsylvania State University Press.
- Miller, Jacques-Alain. (2008) “Extimity,” The Symptom. As Retrieved on April 4th, 2025 from <https://www.lacan.com/symptom/extimity.html>
- Miller, Jacques-Alain. (2007) “La Passe Bis,” La Cause Freudienne. Vol. 2., №66. As Retrieved on May 11th, 2025 from <https://shs.cairn.info/revue-la-cause-freudienne-2007-2-page-207?lang=fr>
- Miller, Jacques-Alain. (2007) “Psychoanalysis in Close Touch With the Social,” The Symptom. As Retrieved on March 29th, 2025 from <https://www.lacan.com/jamsocial.html>
- Miller, Jacques-Alain. (2003) “H2O: Suture in Obsessionality,” The Symptom, Vol. 4. As Retrieved on April 4th, 2025 from <https://www.lacan.com/suturef.htm>
- Newman, Saul. (2004) “The Place of Power in Political Discourse,” International Political Science Review. Vol. 25., №2: 139–57.
- Newman, Saul. (2004b) “Anarchism, Marxism, and the Bonapartist State,” Anarchist Studies. Vol. 12., №1.
- Newman, Saul. (2001) From Bakunin to Lacan: Anti-Authoritarianism and the Dislocation of Power. Lexington Books.
- Rousselle, Duane. (2019) Jacques Lacan and American Sociology. Palgrave MacMillan.
- Rousselle, Duane. (2012) After Post-Anarchism. California: Repartee Books.
- Sasha K. (2003) “Post-anarchism, or Simply Post-Revolution?,” Killing King Abacus. As Retrieved on March 31st, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/sasha-k-post-anarchism-or-simply-post-revolution>
- Stirner, Max. (1845) The Ego and Its Own (Steve T. Byington, Trans.). As Retrieved on March 29th, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/max-stirner-the-ego-and-his-own>
- Sumic, Jelica. (2012) “Politics in the Era of the Inexistent Other,” Politica Comun. Vol. 2. As Retrieved on May 11th, 2025 from <https://quod.lib.umich.edu/p/pc/12322227.0002.004/–politics-in-the-era-of-the-inexistent-other?rgn=main;view=fulltext>
- Ward, Colin. (1973) [2018] Anarchy in Action. PM Press.
- Ward, Colin. (1966) “Anarchism as a Theory of Organization,” As Retrieved on March 16th, 2025 from <https://theanarchistlibrary.org/library/colin-ward-anarchism-as-a-theory-of-organization>
- La noción bakunista de «propaganda del hecho» parece ser una posible excepción a esta afirmación. ↩︎